Un pueblo en el Tercer Reich
«Un pueblo en el Tercer Reich» es uno de esos libros que se meten por debajo de tu piel y que te atrapan por completo llegando, incluso, a ahogarte en ocasiones. La obra de Julia Boyd y Angelika Patel nos transporta a Oberstdorf, un pequeño pueblo bávaro que, a primera vista, podría parecer una postal idílica: montañas imponentes, calles tranquilas y un aire de turismo y vida de comunidad que seduce a cualquiera. Pero esta lectura nos recuerda que ni la belleza ni el aislamiento geográfico protegen del horror.
A unos pocos kilómetros, se construyó Dachau, el primer campo de concentración nazi, abierto en marzo de 1933, poco después de que Adolf Hitler llegara al poder en Alemania. Al principio se utilizó para encarcelar a opositores políticos (comunistas, socialdemócratas o sindicalistas). Con el tiempo, se convirtió en un lugar de internamiento para judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, prisioneros de guerra y otras personas perseguidas por el régimen. Allí se llevaron a cabo experimentos médicos inhumanos, trabajos forzados y ejecuciones.
Aunque Dachau no fue concebido principalmente como campo de exterminio (como Auschwitz), miles de personas murieron en él a causa del hambre, las enfermedades, las torturas y las ejecuciones, y aunque Oberstdorf estaba apartado, no estuvo nunca aislado: la amenaza constante de Dachau, fábricas de BMW y campos de entrenamiento de la rama militar de las SS dejaron su marca en el pueblo, recordándonos que la maquinaria del Tercer Reich llegaba a todos los rincones de Alemania, incluso los más remotos y alejados del núcleo político del país.
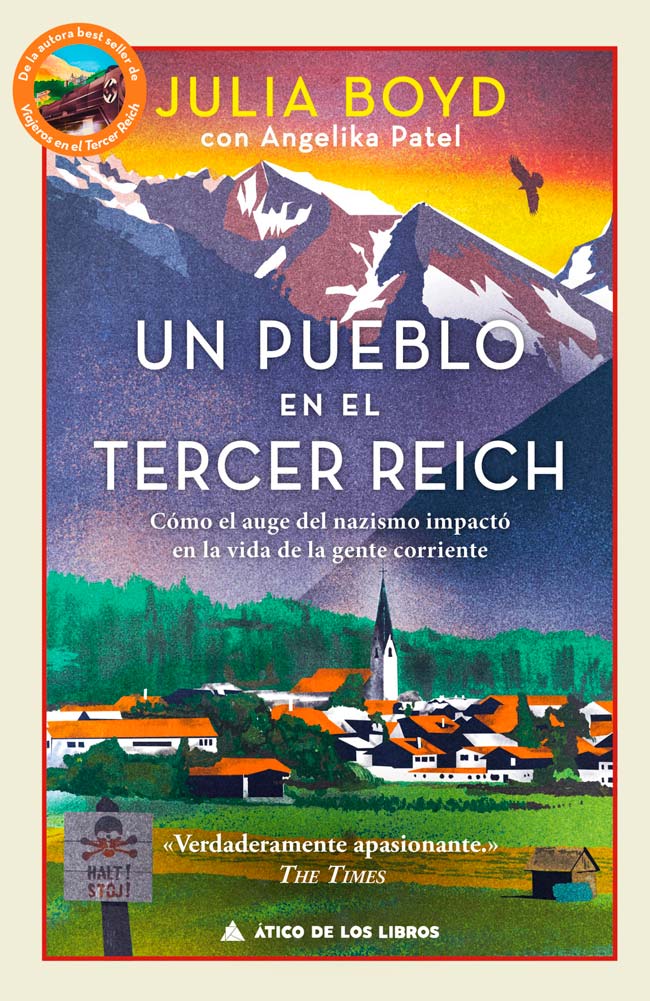
El libro comienza mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, porque para entender Oberstdorf bajo el nazismo hay que mirar sus heridas previas. La Primera Guerra Mundial dejó cicatrices profundas: hombres perdidos, familias empobrecidas y necesidades básicas que se hicieron insoportables. Oberstdorf, como muchas comunidades alemanas, tuvo que afrontar las consecuencias económicas y sociales de aquella catástrofe: la escasez, la pérdida de vidas jóvenes, la frustración por las deudas impuestas en el Tratado de Versalles y la incertidumbre sobre el futuro. El crack del 29 en Estados Unidos golpeó aún más al pueblo en particular y al país en general, obligando a Alemania a pagar deudas en un tiempo brevísimo, arruinando a muchas familias y generando un clima de desesperanza que sembró terreno fértil para la propaganda nazi.
Oberstdorf, pueblo turístico que vivía del dinero de los visitantes, muchos de ellos judíos, había sido durante años contrario al antisemitismo, consciente de que su prosperidad dependía de quienes discriminaban en otras ciudades. Sin embargo, la crisis económica y la promesa de un cambio hicieron que algunos habitantes miraran a Hitler como la persona que podía sacar a Alemania de la miseria. La lectura nos muestra con claridad cómo la combinación de desesperación económica, resentimiento y esperanza de recuperación permitió que el nazismo penetrara incluso en un pueblo que, en teoría, parecía resistente.
Entre los primeros habitantes en adoptar la simbología nazi está Scheller, pintor e hijo del maestro del pueblo, que formaba parte de la Sociedad Alemana de Arte, un grupo tradicionalista frente a los artistas vanguardistas de Weimar. Fue de los primeros en lucir la esvástica en el brazo y su esposa la primera mujer en afiliarse al partido. Su historia personal ilustra cómo incluso la cultura y la vida intelectual, que podrían pensarse como refugios del pensamiento independiente, fueron absorbidas por la corriente política dominante, mostrando la complejidad de la vida cotidiana bajo el nazismo.
Lo más estremecedor del libro es cómo describe la vida de los jóvenes. Desde los 10 años, niños y niñas eran incorporados a las Juventudes Hitlerianas, uniformados y desfilando, deslumbrados por el boato del régimen. El Estado trabajaba para arrancarlos de sus familias, enseñándoles a ver a Hitler como una figura paternal, mientras se moldeaba una generación de soldados sin alma ni remordimientos, preparados para un imperio que debía durar mil años. La lectura de estas páginas provoca un estremecimiento profundo: ver cómo se manipula la infancia, cómo se despoja a los niños de su inocencia y de los vínculos afectivos más básicos, es quizá uno de los aspectos más duros y dolorosos del libro.
… la combinación de desesperación económica, resentimiento y esperanza de recuperación permitió que el nazismo penetrara incluso en un pueblo que, en teoría, parecía resistente.
Cuando comienza la guerra, con la invasión de Polonia, la tragedia se vuelve aún más personal: muchos habitantes de Oberstdorf mueren al alistarse, unos por convicción y otros obligados. Pero la guerra es solo una parte del horror. El programa de depuración racial «Ley para la prevención de la progenie con enfermedades hereditarias» es aún más aterrador. Desde 1933, se esterilizaba a enfermos mentales, alcohólicos, homosexuales, discapacitados o enfermos terminales. A partir de 1939, médicos y comadronas recibían pequeñas recompensas por notificar a los infantes con malformaciones, mientras las familias ignoraban el destino de sus hijos. Se justificaba como «muerte misericordiosa», y más adelante, con el comienzo de la guerra, se decía que era necesario liberar camas para los soldados caídos. Historias como la de Theodor, un joven ciego, nos muestran hasta qué punto la ideología deshumanizó incluso a los más vulnerables y cómo la sociedad aceptó estas atrocidades con un silencio cómplice que hiela la sangre.
A pesar de la presión del régimen y de la guerra, Oberstdorf mostró distintos niveles de resistencia. Las discusiones dialécticas crecieron, la población se dividía entre fieles al régimen, fanáticos, opositores y quienes ya no creían. La población del pueblo se duplicó durante la guerra: llegaron los que huían de otras regiones, los perseguidos, los que buscaban refugio, y todos coexistieron bajo tensiones crecientes. Esta mezcla de ideologías y posiciones personales refleja la complejidad de la vida cotidiana, donde el miedo, la propaganda y las convicciones se entrelazaban de manera intensa e inextricable.
Lo que hace que este libro sea extraordinario no es solo la reconstrucción histórica, sino la humanidad que emerge en cada página. Boyd y Patel no juzgan, no moralizan; simplemente nos presentan a las personas con sus contradicciones, sus decisiones difíciles y sus silencios. Y el efecto es demoledor: el lector se convierte en testigo de cómo un pueblo entero se ve arrastrado por una corriente imparable, donde lo cotidiano y lo terrible conviven hasta que la normalidad se quiebra.
En resumen…
«Un pueblo en el Tercer Reich» es una lectura que golpea, que hace estremecer y que deja huella. Es dura, en extremo, y por eso hay que acercarse a ella con el ánimo preparado. No es un relato ligero ni un mero recuento de fechas: es una lección sobre la fragilidad de la sociedad, sobre cómo las decisiones individuales y colectivas pueden llevar a la tragedia, y sobre cómo el mal se infiltra lentamente, disfrazado de normalidad, hasta arrastrar a generaciones enteras.
Al cerrar el libro, uno no puede evitar sentir un nudo en la garganta. Oberstdorf ya no es solo un pueblo en Baviera, sino un símbolo de la complejidad humana, de la tensión entre convicción y supervivencia, de la inocencia arrebatada a los jóvenes, y del dolor silencioso de aquellos que no pudieron resistir más. Me ha estremecido profundamente, porque muestra que la Historia no está solo en los grandes hitos ni en las decisiones de los poderosos, sino en los pueblos, en las calles, en los gestos cotidianos y en la vulnerabilidad de las personas que vivieron tiempos terribles.
Este libro deja una marca. Enseña, hiere y conmueve, y al mismo tiempo ofrece un espacio de reflexión que permanece mucho después de cerrar sus páginas. Si te acercas a él, hazlo con respeto y con el corazón abierto: lo que leerás no es solo historia, sino la experiencia humana más intensa, dolorosa y, a la vez, inolvidable que un pueblo puede legarnos. El estremecimiento, la tristeza y la admiración por la resiliencia de Oberstdorf acompañan al lector mucho después de que termine la última página, dejando un eco profundo que no se olvida. Os animo a su lectura sin duda alguna.
FICHA TÉCNICA
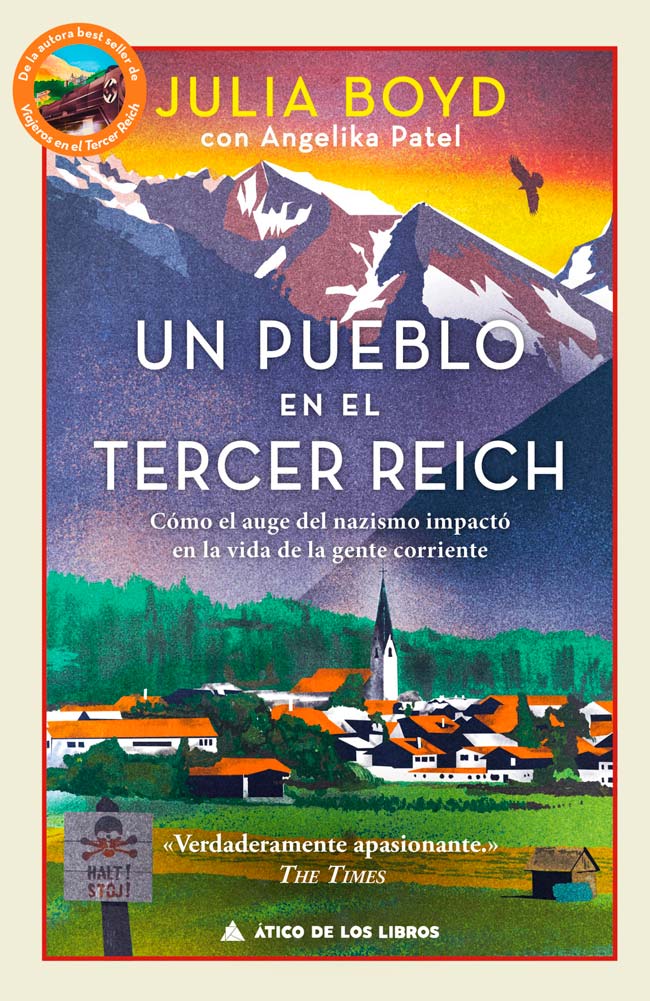
| Título: | Un pueblo en el Tercer Reich |
| Autor/a: | Julia Boyd, Angelika Patel |
| Traductor/a: | Claudia Casanova |
| Editorial: | Ático de los Libros |
| Páginas: | 456 |
| Año de edición: | 09/2025 |
| Precio: | 26,95€ Cartoné / € eBook |
| ISBN: | 13 978-8419703941 |
Julia Boyd
1948, , Reino Unido
Es autora de diversos libros de no ficción, entre los que destaca Viajeros en el Tercer Reich, ganador del premio de historia del LA Times y libro del año según el Spectator. Boyd es actualmente miembro del consejo de administración del Wigmore Hall y ha sido miembro de los consejos de la asociación sin ánimo de lucro English-Speaking Union y de la Fundación en Memoria de Winston Churchill. Está casada con sir John Boyd, que fue embajador británico en Japón. Tras diez años en Cambridge (donde su marido fue director del Churchill College), Julia Boyd ahora reside en Londres.
Fuente de la imagen de Julia Boyd: aticodeloslibros.com
Angelika Patel
, Oberstdorf, Alemania
Nació en el seno de una antigua familia de Oberstdorf. Estudió Historia y Literatura Alemana antes de cursar un MBA en el INSEAD de Fontainebleu. También es autora de Ein Dorf im Spiegel seiner Zeit (‘Un pueblo en el espejo de su tiempo’): Oberstdorf 1918-1952.
Fuente de la imagen de Angelika Patel: aticodeloslibros.com










